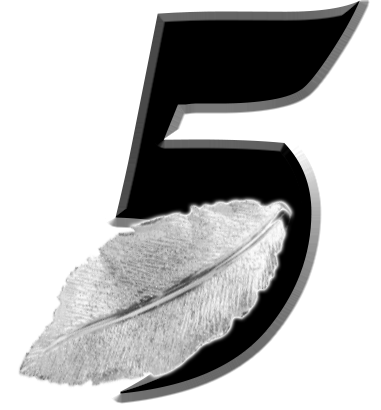Número: 196. 4ª época. Año XXIII ISSN: 1989-6289
La Tumba de los Susurros
Xalîn, Lluvio 1547
Habían malgastado parte del mes siguiendo rumores e indicaciones infalibles que acababan en sucios agujeros malolientes generosos de criaturas, pero tacaños en dadivas. Conocían el macizo central de la isla de Xalîn como su propia mano y empezaban a creer que haber viajado hasta las islas había sido una pérdida de tiempo. No son muy grandes y cualquier cosa interesante ya habría sido saqueada por los lugareños. Gorusa, sin embargo, estaba convencida que los xalinianos era un pueblo cobarde, no acababan de caerle bien, y que no se atreverían a profundizar en los verdaderos misterios de la tierra. La oportunidad surgiría, tan solo tenían que ser pacientes.
Y la espera dio su fruto de la mano de un anciano de una taberna de Xâlinsu. Les relató cómo su hijo menor acompaño a unos extranjeros a un valle escondido en las montañas del sur de la isla al que se accedía siguiendo una senda que partía de Pel y que nunca más volvió. De esto hacía varios años, pero no había encontrado todavía a nadie en Xâlin que hubiera querido acercarse para saber qué había sucedido con su hijo o con los desdichados extranjeros.
— Quizás no hay ningún misterio, anciano —le respondió la siempre irreflexiva Tempesta—. Quizás los extranjeros no quisieron repartir el botín con el guía, dejaron su cadáver en las montañas y se fueron de la isla desde otro puerto.
El anciano negó con la cabeza y le dijo, con cierta teatralidad, que un padre sabe esas cosas y se levantó mascullando que la cobardía no era virtud exclusiva de la isla. Más tarde se enterarían por boca del posadero que el anciano, de apariencia endeble y cuerpo consumido por la pena, no era alguien desconocido en los puertos de la isla y que sus otros hijos y sobrinos eran los prácticos de Xalîn, un negocio familiar. Si aquellos extranjeros hubieran partido, él habría sido el primero en saberlo.
Quizás fuera el aburrimiento, el insulto del anciano que había ofendido su honor o la esperanza, los Cinco estuvieron en Pel al día siguiente y aunque costó encontrar un sendero que llevaba años sin utilizarse, partirían hacia las montañas al día siguiente.
El primer día se metieron en un nido de arañas de las nieves y salieron de él gracias a la gracilidad de Valtar y a la enorme porra de Gorusa. Al segundo día se toparon con un oso pardo, pero el animal se lo pensó mejor y se apartó de su camino. Y fue al tercer día cuando encontraron al primero de los exploradores (o eso creyeron). Quedaban algunos huesos enganchados a los que debió ser su ropa, una mochila rota y los restos de una armadura oxidada. Estaba a la puerta de una entrada tallada en la roca de granito. La talla no era excepcional, el tiempo la había afeado bastante y la vegetación la mantenía oculta. Quizás la hubiera pasado desapercibida de no haber visto el cadáver.
—Parece de los Antiguos —dijo Valtar. Eso significaba que parecía interesante porque en realidad nadie creía en la existencia de esos mitológicos habitantes de Eriloe.
—¡Escucha! —le mando callar Roba.
Y, en efecto, algo se escuchaba. Como si alguien hablara en voz baja, casi inaudible; unos murmullos ininteligibles que quizás invitaban a pasar o quizás eran una advertencia para los osados.